
Colombia enfrenta un riesgo creciente de déficit estructural de energía a partir de 2027 debido al lento ingreso de nuevos proyectos y la incertidumbre regulatoria. A pesar de los 30 años de buen manejo que han evitado un apagón generalizado, la falta de inversión y las señales negativas del Gobierno están poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema.
En medio de esta coyuntura, EL COLOMBIANO conversó con Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen, gremio de las generadoras, quien ha advertido sobre la necesidad de atraer inversiones que superan los $40 billones en la próxima década.
“La energía firme es, en esencia, la capacidad real que tiene el país para responder en los momentos más exigentes del sistema, como los episodios de sequía prolongada. Por eso, cuando las proyecciones muestran balances negativos —como los que XM estima incluso desde este año— no se trata de cifras abstractas, sino de señales tempranas de que podríamos enfrentar un déficit estructural si no actuamos a tiempo.
Esto es especialmente crítico porque el consumo de energía eléctrica está creciendo con fuerza: aunque el promedio de la última década ha sido del 2,7 % anual, en periodos de altas temperaturas se han registrado aumentos cercanos al 10 %, presionando aún más la capacidad disponible.
Para revertir esta tendencia se requieren inversiones superiores a los 12 billones de pesos al año, realizadas a riesgo propio por las empresas generadoras y sin recurrir a recursos del presupuesto nacional. Por esto, es indispensable generar un entorno de confianza y reglas claras que permita que esas inversiones se materialicen oportunamente”.
“El rezago en la entrada de nuevos proyectos no obedece a una sola causa, sino a una combinación de factores. El primero es el licenciamiento ambiental, donde el incumplimiento sistemático de los plazos por parte de las autoridades ha convertido el trámite en una barrera crítica: aunque la norma establece 90 días hábiles, en la práctica ante la ANLA tarda en promedio más de 208 días y ante las CAR más de 315, por requerimientos adicionales y suspensiones mientras se gestionan otros permisos.
Se espera que este panorama mejore con los decretos que está expidiendo el Ministerio de Ambiente para agilizar las licencias de proyectos solares y eólicos en algunos casos específicos, aunque aún queda por ver cómo se abordarán otras tecnologías.
A este cuello de botella se suma la falta de nuevas líneas de transmisión en construcción y la suspensión de asignaciones de capacidad, que impiden conectar nuevos proyectos, así como el aumento de la conflictividad social y los problemas de seguridad en los territorios, que en 2024 se agravaron de forma generalizada.
Para las empresas, que invierten a riesgo propio y estructuran sus proyectos con flujos de caja ajustados para enfrentar imprevistos, estas demoras prolongadas hacen que muchos proyectos se vuelvan financieramente inviables y deban desistir de ellos, como ha ocurrido con varios desarrollos eólicos en el norte del país”.
“La principal lección estructural que deja nuestra historia es que la confiabilidad debe ser tratada como un activo estratégico, con reglas que la valoren y mecanismos que aseguren su provisión. Tras el apagón de 1992, Colombia adoptó un modelo institucional que separó actividades, definió reglas claras y estableció incentivos de largo plazo para atraer inversión privada y garantizar la expansión sostenida del sistema.
Un elemento central de ese diseño fue la creación de un esquema de remuneración por confiabilidad, que reconoce y paga la disponibilidad de plantas para garantizar el suministro de energía eléctrica en momentos críticos, como los fenómenos de El Niño.
Gracias a esta arquitectura, el país ha logrado mantener un servicio confiable durante más de tres décadas, evitando racionamientos generalizados incluso en escenarios de alta exigencia. Este enfoque institucional se complementa con la segunda lección: la necesidad de contar con un mix energético equilibrado, donde cada tecnología cumple un rol específico.
La hidroelectricidad aporta energía renovable y competitiva con capacidad de almacenamiento; la generación térmica ofrece firmeza y respaldo cuando otras fuentes no están disponibles, y las fuentes solares y eólicas contribuyen con costos bajos, pero requieren complementariedad por su variabilidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, de noche no hay energía solar. Esta combinación, junto con reglas estables y señales claras, ha blindado al sistema colombiano frente a escenarios de estrés y debe preservarse para enfrentar los retos futuros”.
“El discurso y las señales que emite el Gobierno tienen un efecto profundo sobre el clima económico del sector, la disposición de las empresas actuales para aumentar sus inversiones y la posibilidad de atraer nuevos actores. De acuerdo con una encuesta realizada por Acolgen a sus empresas agremiadas, en 2025 el 92% percibe un debilitamiento en la estabilidad normativa, una cifra que se mantiene constante frente a 2024.
En esa misma medición, el clima económico general del sector obtuvo en 2024 una calificación promedio de apenas 4,3 sobre 10, con un nivel de preocupación especialmente alto entre las empresas que están entrando al mercado y en crecimiento. Nuestro país necesita un ambiente de confianza, respaldado por un Gobierno con visión de largo plazo, que emita mensajes claros y sin acusaciones infundadas, para movilizar las inversiones necesarias y así garantizar la expansión y la confiabilidad del sistema eléctrico en los próximos años”.
“En los últimos días se ha discutido bastante por qué el precio de bolsa sube incluso cuando los embalses están en niveles altos. Este precio no se fija de manera arbitraria, sino a través de un mecanismo técnico que refleja la disponibilidad real de energía en cada hora del día. En Colombia, el precio de bolsa se determina mediante el despacho económico: las plantas ofertan su energía y el sistema las ordena de menor a mayor costo para cubrir la demanda.
La última planta que se necesita para atender completamente el consumo —en ocasiones una térmica— es la que fija el precio para todos. Esto sucede con frecuencia en la hora pico, alrededor de las 7:00 p. m., cuando la generación hídrica más barata no es suficiente para cubrir toda la demanda, no hay energía solar disponible y el sistema debe encender plantas térmicas o conservar agua para garantizar la confiabilidad futura.
En ese sentido, el precio de bolsa funciona como un termómetro de la oferta disponible y de las condiciones reales del sistema, no como un reflejo de decisiones aleatorias de los generadores. Además, es clave recordar que este precio solo aplica a cerca del 20% de la energía transada en el mercado; el 80% restante se cubre mediante contratos de largo plazo, que dan estabilidad a las tarifas.
Vea aquí: A un paso del apagón: Colombia enfrenta riesgos que podrían dejar al país a oscuras
Por eso, aunque las variaciones en bolsa son importantes para monitorear el mercado y enviar señales de inversión, no se trasladan en la misma magnitud a los usuarios finales”.
“En el último año se han propuesto cambios regulatorios que alteran reglas centrales del Cargo por Confiabilidad, un mecanismo esencial para la estabilidad del sistema eléctrico. Entre otras cosas, se plantea que la remuneración y funcionamiento del esquema de confiabilidad, funcionen en forma diferente para plantas existentes y plantas nuevas, a pesar de que unas y otras entregan el mismo producto, que es energía. Tal diferenciación produce distorsiones en el funcionamiento del mercado, así como en las señales de confianza que se requieren para garantizar inversiones.
Dicho de forma sencilla, esto rompe la señal única que le ha dado certeza al mercado y puede generar situaciones en las que algunas plantas enfrenten impactos financieros incluso sin vender energía en la bolsa, además de crear confusión para firmar contratos de largo plazo.
El problema de fondo es que estas decisiones llegan en un momento de estrechez energética y cambian las reglas bajo las cuales muchas empresas planearon sus inversiones. Eso genera incertidumbre jurídica y financiera, desincentiva la participación en el Cargo por Confiabilidad y pone en riesgo la estabilidad económica de los proyectos.
Si no se corrige a tiempo, podríamos ver menor participación en la subasta de expansión, el retiro anticipado de plantas y señales más débiles para asegurar energía firme en el futuro. Por eso es clave revisar estas medidas con urgencia, antes de que afecten directamente la confiabilidad del sistema”.
Puede conocer: Las generadoras deben invertir hasta $13 billones anuales para garantizar la energía en firme
“Eliminar el Cargo por Confiabilidad significaría dejar al país sin un mecanismo diseñado específicamente para asegurar que existan plantas de generación de energía disponibles cuando más se necesitan, como durante fenómenos de El Niño o eventos extremos. Este esquema funciona como una especie de “seguro” para el sistema: remunera la disponibilidad de generación firme y permite contar con capacidad suficiente incluso cuando las condiciones hídricas o de oferta no son favorables.
Si se desmontara sin una alternativa sólida que cumpla esa función, el país quedaría más expuesto a racionamientos, aumentaría la volatilidad de precios y se debilitarían las señales de inversión de largo plazo que permiten construir nuevos proyectos.
Puede leer: Colombia necesita $40 billones en energía para no quedarse a oscuras: ¿de dónde saldrá la plata?
Además, en un contexto de poca cantidad de energía disponible, la ausencia de este instrumento obligaría a depender únicamente del mercado de corto plazo, que no está diseñado para cubrir riesgos estructurales. Por eso, cualquier discusión sobre ajustes al Cargo debe partir de un punto de vista técnico, fundamentado y pensado en la estabilidad del sistema”.
“Para superar los cuellos de botella en el desarrollo de proyectos, es fundamental que el Estado asuma un rol más activo y estructurado en los territorios. Se requiere que el Ministerio del Interior impulse una ley de consulta previa con directrices claras, plazos definidos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de los acuerdos por todas las partes.
Esto debe ir acompañado de una presencia estatal más decidida en materia de seguridad y en la provisión de bienes y servicios básicos, para que las comunidades no perciban que son las empresas quienes deben asumir responsabilidades que corresponden al Estado.
Igualmente, es necesario mejorar los tiempos y armonizar los procesos de licenciamiento ambiental. Como ya lo mencioné, se espera que los decretos que está expidiendo el Ministerio de Ambiente contribuyan a agilizar los trámites para proyectos solares y eólicos en algunos casos específicos, aunque aún falta ver cómo se abordarán otras tecnologías”.
“Para las empresas este es un tema clave. Los recursos que no han podido recibir las generadoras térmicas en la cadena, por el impago de subsidios a los comercializadores, representan una cartera que se va acumulando y que es fundamental para cubrir sus costos operativos. Una planta térmica necesita flujo de caja constante para pagar combustible, personal y realizar los mantenimientos necesarios, esté generando en ese momento o no.
Estas plantas cumplen un rol similar al de los suplentes en un equipo de fútbol: deben estar siempre listas para entrar cuando el sistema lo requiera. Si no cuentan con los recursos suficientes para mantenerse preparadas, podría darse el caso de que no estén en condiciones de generar cuando se necesite su energía, dejando a una parte de la población desatendida en momentos críticos”.
“Sin duda, uno de los puntos más importantes es eliminar las normas que distorsionan las señales de inversión. Las empresas necesitan reglas claras y estables para poder planificar sus inversiones, las cuales son de muy largo plazo. Ahora bien, esto debe ir acompañado de reformas estructurales que destraben procesos y den mayor certidumbre a largo plazo.
Un primer frente es agilizar el licenciamiento ambiental y reglamentar de forma clara la consulta previa, estableciendo plazos definidos, mecanismos de cumplimiento y reglas predecibles que generen confianza entre todos los actores.
Otro punto central es mejorar la articulación entre generación y transmisión. Hoy existe una brecha importante entre la entrada en operación de nuevos proyectos y la disponibilidad de infraestructura de transporte, y eso exige un modelo de planeación más proactivo y coordinado. Se requiere una modificación estructural de la regulación vigente que alinee incentivos y optimice tiempos para que la expansión de la red se anticipe a las necesidades de la generación.
A esto se debe sumar la modernización del mercado, incorporando mecanismos intradiarios y servicios complementarios que permitan integrar de forma eficiente las energías renovables, que son más variables y requieren mercados más dinámicos.
Finalmente, es clave que desde Presidencia se articulen los proyectos estratégicos a través de la figura PINES, y que el Ministerio de Minas y Energía lidere una hoja de ruta integral con prioridades claras en confiabilidad y estabilidad del suministro”.
“Hoy el país cuenta con una capacidad de generación que supera en un tercio la demanda promedio, y junto con el buen nivel de los embalses esto brinda tranquilidad en el corto plazo. Sin embargo, esa holgura parte de asumir que todas las plantas están generando de forma continua, algo que en la práctica no siempre sucede. Si hablamos en términos de energía firme —la que realmente está garantizada y considera los escenarios más críticos—, en 2025 ya enfrentamos un déficit del 1,6 %, lo que significa que en una situación de sequía extrema no alcanzaríamos a cubrir la demanda total.
Este panorama cobra aún más relevancia si tenemos en cuenta el crecimiento proyectado del consumo para los próximos años: además de la demanda tradicional de hogares y empresas, se suman la electrificación del transporte y la industria, la entrada en operación de sistemas como el Metro de Bogotá y la llegada de grandes centros de datos para inteligencia artificial. Todo esto exige anticiparnos y no confiarnos en la capacidad actual”.
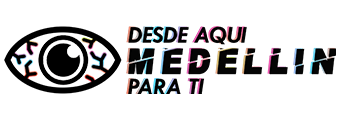







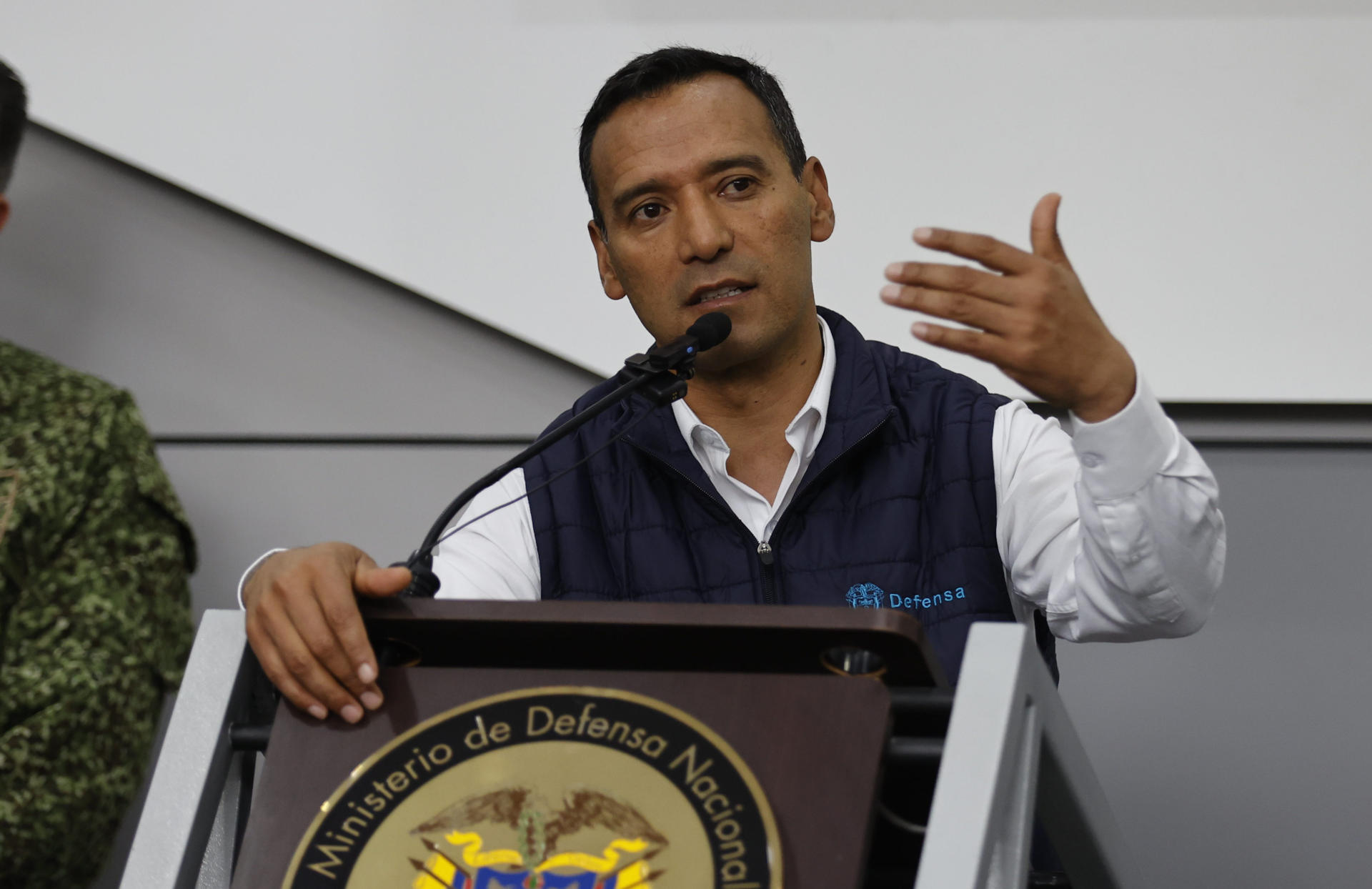
 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·