Pablo Alborán (Málaga, 36 años) es el mejor y el peor entrevistado posible. Es entusiasta, se toma tiempo en sus respuestas y ríe a menudo, pero a la vez, probablemente consciente de que España lleva años buscando una grieta en su imagen de chico perfecto, está dispuesto a blindarla a cal y canto. No tanto porque haya nada que ocultar, sino por el firme convencimiento de que sus grietas no le incumben a nadie más que a él. Hasta el punto de que, en sus entrevistas, es habitual que el propio periodista le ruegue algún titular. Ha posado con diligencia y rapidez para las fotografías, aunque admita que se siente disfrazado si no viste algo que él mismo se pondría “para bajar a comprar el pan”. En su armario tampoco hay demasiadas excentricidades, pero admite haberse gastado dinero en “buenos abrigos que tengo desde hace diez años” y en algún que otro reloj. Durante la entrevista lleva puesto un Rolex, pero al que más cariño tiene es a uno que perteneció a su abuelo y que tendrá, calcula, unos 80 años. Enseguida corrige: “No, ¡qué coño! Tendrá unos 130 años, porque perteneció a la vez al abuelo de mi abuelo”.
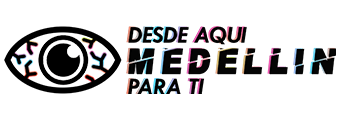
 hace 1 mes
54
hace 1 mes
54








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·