Esos de ahí son nuestros glaciares”, dice Marc Oliva, doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, mientras señala con el dedo por la ventanilla. “Mira qué canales de fusión”, comenta con la misma emoción que alguien estaría expresando para describir la Capilla Sixtina. La avioneta de hélices de Air Greenland gira suavemente hacia tierra dejando atrás la banquisa helada: un campo blanco de denso hielo marino por el que nos deslizaremos un día más tarde en un trineo de perros para ir a “nuestros glaciares”. El mar congelado de la bahía de Baffin deja paso a abruptos y escarpados acantilados de tierra y rocas. Desde las alturas no se percibe bien su inmensidad. Solo horas más tarde, cuando los ojos se acostumbren al blanco y los trineos nos arrastren a los pies de esos mismos acantilados, su magnitud se revelará como una advertencia. El hielo puede ser inestable, las tormentas de nieve repentinas cancelan vuelos y cambian los planes, es imposible sobrevivir sin un refugio. En esta isla, la más grande del mundo, todo es grandioso, nada está hecho a escala humana, el hombre solo está de paso. Es como estar en el cuarto día de la creación del Génesis: el mundo acaba de ser creado y Groenlandia se ha levantado de entre las aguas y el hielo. Y aún así, ya hay quien ansía poseerla.
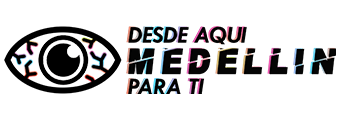
 hace 2 meses
31
hace 2 meses
31


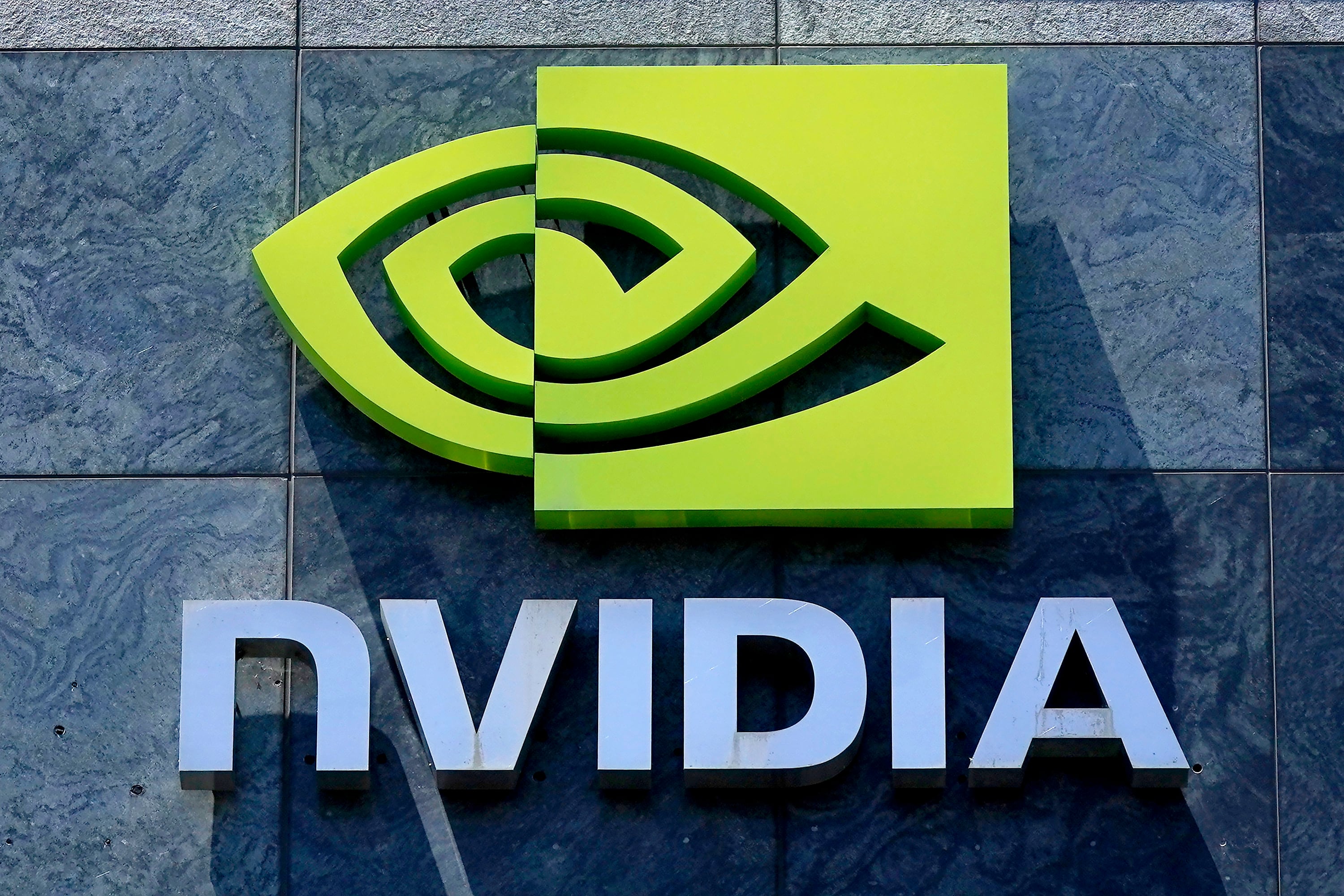
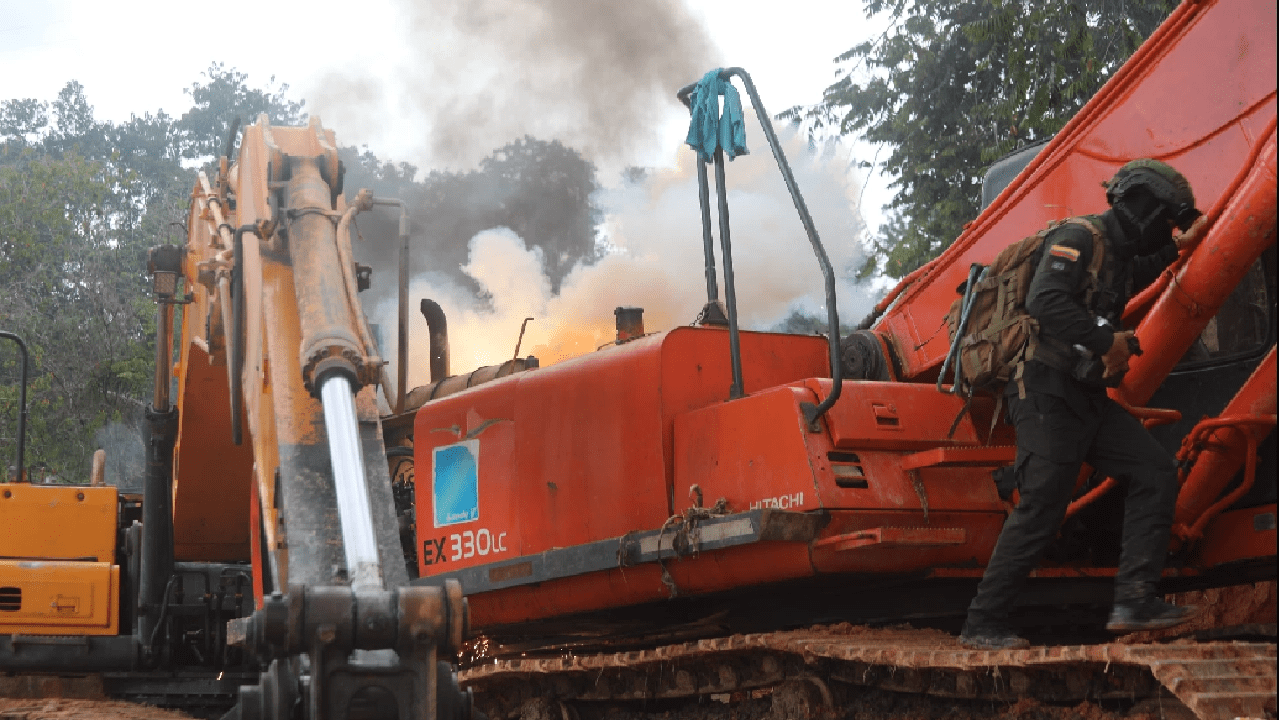
![[FOTOS] Itagüí refuerza monitoreo ambiental con 18 cámaras tras avistamiento de puma](https://www.alertapaisa.com/s3/files/styles/ogimage_1200x630/public/2025-09/whatsapp_image_2025-09-18_at_08.02.44_0.jpeg?itok=mZdTvkQU)


 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·