Avanzamos por la carretera sin pavimentar. El calor del verano humedecía el cuerpo con gruesas gotas que bajaban por la espalda o las diminutas que perlaban la frente. Las ventanillas del coche iban abiertas y el polvo de ese camino rojizo cosquilleaba en la nariz. Leo iba a mi lado y yo era feliz. Nada perturbaba aquella primera aventura a la finca de sus padres, en un remoto paraje de la llanura nicaragüense, verde siempre, donde las vacas pastaban plácidamente. Para un chico que casi nunca salía de la ciudad —por aquel tiempo tendría 23 o 24 años—, visitar el campo, quedarse a dormir en el campo, pasar una semana en el campo era de verdad una experiencia nueva. Estaba locamente enamorado y hacer aquello con aquel hombre 10 años mayor me parecía una promesa deliciosa.
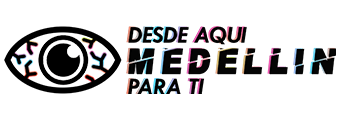
 hace 1 mes
22
hace 1 mes
22







 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·