“Cuando una obra de arte nos conmueve o una historia de vida nos interpela, lo que ocurre no es una instrucción técnica, sino una revelación existencial”.
Por Juan Ramírez.
La literatura, al igual que la fe y las humanidades, alberga una verdad quizás más profunda que aquella que se da a través del método científico. ¿Por qué, entonces, nos hemos reducido a valernos únicamente de las verdades fácticas y medibles?
El siglo XIX, con el auge del positivismo científico, trajo consigo una única forma de entender nuestra realidad: aquella de lo que solo puede ser comprobado a través del método científico. Los demás medios de conocimiento —como la intuición, la experiencia estética o la tradición religiosa— podrían ser útiles para muchas personas, pero no dejarían de ser considerados como meras hipótesis o creencias sin verificación empírica. El resultado de esto trajo como consecuencias la instrumentalización y posterior automatización del mundo.
Otras columnas: La hambruna de Gaza
En primera instancia, parecería que este es el camino correcto: únicamente debe aceptarse como verdadero aquello que sea científicamente comprobado. ¿Qué hay, entonces, de las verdades que se producen en las experiencias internas que surgen en los seres humanos en otros escenarios de la vida, como por ejemplo la literatura? ¿Se deben someter a este mismo filtro las verdades de sentido? ¿No es acaso absurdo querer pasar por el método científico esa sensación que emerge al abordar una gran novela, y que trae consigo una verdad quizás más profunda que la que podríamos hallar en los libros de cálculo?
En las novelas de Stefan Zweig, por ejemplo, hay una invitación constante a reflexionar sobre la justicia, la libertad y el sentido de la vida. Verdades que, más que ser verificadas, necesitan ser vividas y discutidas.
Lo mismo sucede cuando hablamos en términos de fe. Por muy difícil que sea para una persona atea comprender una revelación divina en alguien creyente —y cómo ese hecho llega incluso a curarlo de una enfermedad terminal o a devolverle el sentido de la vida—, se trata de una verdad existencial, que no puede ni debe ser juzgada como falsa simplemente por no ajustarse a los criterios de validación científica.
¿Y qué hay del amor?, talante metafísico que atraviesa a los seres humanos. Todos tenemos historias que contar sobre esos sentimientos que no entendemos del todo, pero que son tan reales como la vida misma. En el libro Siddhartha, de Hermann Hesse, el protagonista se refiere al amor como lo más importante del mundo. Esto no se puede medir ni comprobar en un laboratorio, pero quien lo vive sabe que hay allí una verdad incuestionable.
Leer más: ¿De qué hablamos cuando hablamos?
Más allá de pensar que cada quien tiene su propia verdad, o que la moral es simplemente relativa y todo depende de cómo la miremos, el hecho crucial que cabe señalar es este: no todo lo que se refiere al concepto de verdad puede ser validado dentro de un método medible, ni ser juzgado bajo los parámetros de la ciencia para ser real. No se trata de anular el saber fáctico y quedarnos únicamente con aquello que se escapa a la razón, sino más bien, entender que como dice Jorge Drexler: “La vida es más compleja de lo que parece”.
Como sucede con esas verdades que no se pronuncian pero transforman. Aquellas que se dan en una conversación íntima, o en un escenario poético. Estas verdades no se archivan en bibliotecas ni se verifican en laboratorios; se graban en el cuerpo, en la memoria, en la conciencia. Cuando una obra de arte nos conmueve o una historia de vida nos interpela, lo que ocurre no es una instrucción técnica, sino una revelación existencial. Negar unas en favor de otras es mutilar la riqueza de lo humano. El desafío, entonces, no es elegir entre razón o sentido, sino aprender a vivir con la tensión fecunda entre ambos.
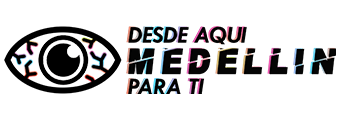
 hace 1 mes
25
hace 1 mes
25








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·