Las comidas de los domingos en casa de mis padres eran sagradas. En una familia sin más credo que el trabajo y la decencia ni más misas que las de las bodas y los duelos, la comunión alrededor de la paella de mi madre y el vino del pueblo de mi padre era lo más cerca que estuvimos sus cuatro hijos de catar por gusto el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca hizo falta doblar campanas para convocar el oficio. Se iba todos los santos domingos del año y, si no se podía, había que justificar el motivo, o comerse los ofendidos morros de mi madre y el solidario silencio de mi padre hasta el domingo siguiente, al que acudías con una bandeja de medio kilo de pasteles para hacerte perdonar el pecado y se te absolvía en el nombre de ambos. En aquella mesa de mis padres, y en sus prolegómenos, y en sus fregotes en la cocina, y en sus sobremesas sin hora, se reía, se lloraba, te cabreabas y te arreglabas, se pasaba revista a novios, embarazos, divorcios, ascensos y caídas laborales y personales y, ay, se hacía como que nada nuestro podría ser tan grave como para separarnos nunca, hasta los respectivos y fatales diagnósticos de los males que se los iban a llevar por delante. Entonces, sí, se acabó lo que se daba. Ninguno de los hijos hemos sido capaces de recoger el testigo. Yo, la primera.
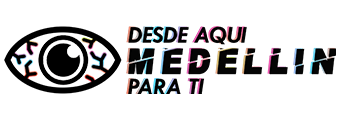
 hace 2 meses
53
hace 2 meses
53








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·