“Después de tantas y de tan pequeñas
cosas, —busca el espíritu mejores aires,
mejores aires”.
León de Greiff
Por Cristian Aristizábal.
Entre la crianza familiar, el condicionamiento social y el ámbito académico se va condensando un perfil formativo pensado en la acción. Ahí se fragua la pregunta sobre el porqué y para qué. Un interrogante de corte existencial, con matices de desespero y a veces con aires de riesgo que emergen en diferentes momentos de la existencia. Sin embargo, desglosar esa interpelación no me parece tan importante como tratar de entender lo que hay detrás, y a su vez, arriesgar una hipótesis que parece predominar cuando ese cuestionamiento no es el protagonista de nuestro pensamiento.
Inicialmente, hay que mencionar que el implante formativo que nos pone a cavilar sobre la acción está orientado al qué y no al cómo, puesto que hay una invitación masificada en los medios en donde lejos de abordar la contemplación, la pausa y el ejercicio del pensamiento como actividades primordiales, nos bombardean con ideas de consumismo, producción y derroche. Invitaciones que van formando lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama “la sociedad del cansancio”, y a la que hay que sumarle el egoísmo que se desprende del ser humano en su afán por rendir y lo incógnito que puede ser su trabajo en un medio masificado.
Otras columnas: Literatura: una puerta filosófica
Por otro lado, existe un deseo orgánico que brota de forma natural —aunque no en todas las personas— que desdibuja la ciclicidad de la cotidianidad y le pone una nueva cara a lo que antes era paisaje. Aquí aparecen las motivaciones, los sueños, la sed de nuevo conocimiento… Hay en el ser humano un apetito de cambio. Ese impulso es de crucial importancia porque gracias a él se llevan a cabo las grandes hazañas. Pero ¿cómo hacer que ese deseo vivaz se interponga ante las preguntas que quitan el ánimo?
Esta pregunta me lleva a pensar en el cuento Wakefield del escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. En él, el protagonista, quien origina el título del cuento, es un hombre común y corriente, casi sin atributos a destacar, que decide irse de su casa con el pretexto de tener un viaje de trabajo y termina quedándose por fuera de su hogar 20 años, durante los cuales se dedicó a vigilar a su esposa y a revisar cómo operaba su casa sin la figura varonil que él representaba. Lo interesante del relato, es que Wakefield durante todo ese tiempo convive con el deseo de volver, y cuando retorna, no lo hace como el esposo que partió 20 años atrás, sino como un hombre que termina seduciendo a su mujer, logrando reducir la figura de esposo y amante a un solo cuerpo.
Pienso en este cuento porque la historia de Wakefield reúne varias panorámicas de reflexión. La primera obedece a la frustración que el personaje siente en la monotonía de su hogar para tomar la decisión de irse. Luego, está el egoísmo que lo lleva a enfrascarse en sus deseos y dejar abandonado su hogar por tanto tiempo. Y a su vez, habita un impulso que lo mantiene con el deseo de seguir viviendo en medio de su soledad.
Estos tópicos aluden a la problemática que hay implícita en la tensión entre la productividad sistemática y el pensamiento contemplativo, pues en la primera de estas, el fin al que se llega no es más que el cansancio, el aburrimiento, y por ende, las preguntas desalentadoras del porqué y el para qué. Bien lo dice Han (2023): “La sociedad del rendimiento es una sociedad de la autoexplotación. El sujeto obligado a aportar rendimientos se explota a sí mismo hasta quemarse del todo (burnout)” (p. 95), y si bien Wakefield no se marcha por una sobreproducción, parte de la motivación que lo lleva a marcharse es el cansancio.
Una lectura rápida podría conducirnos a alabar la decisión que tomó este personaje. Sin embargo, ese intento por volverse el protagonista de un mundo en el que pasaba desapercibido se ve opacado por la forma como ejecuta su misión. La malicia con la que emprende el viaje ocultando las razones reales a su esposa opacan su gallardía y ensalzan el valor de la mujer, puesto que ella queda a la espera en función de su hogar. Su figura es la que resignifica el deseo de vivir por medio de su actuar diario. A pesar del abandono, no deja de enfrentar la existencia, no se encierra en los pensamientos que puedan bloquear la forma de continuar su día a día. Ella acepta la ausencia y abraza la vida. Es la que entiende que la razón es la fuerza que puede contrarrestar la emoción. Y si bien ella desconoce la razón de la ausencia de su esposo, no deja de hacer lo posible para seguir siendo la protagonista de su historia.
Leer más: ¿Qué alimentos priorizamos, cuáles moderar y cuáles evitar?
Así pues, la actitud que adopta la esposa de Wakefield puede ser una respuesta sobre las acciones que se toman en las que el cómo está por encima del qué. En la reflexión que está antes del actuar debe estar condensado todo el ánimo humano. Ahí es donde se debe cuidar el deseo, el impulso y el calor que dan la motivación para ejecutar acciones, pero debe ser tan latente, que el egoísmo no opaque los intentos de hazañas. Pues en definitiva, sacar el tiempo para meditar sobre lo que gira a nuestro alrededor es la manifestación de la capacidad que tenemos como seres humanos para pensar, analizar nuestro entorno y pensarnos dentro de él. Sobre esto Pierre Hadot (2009) apunta:
“Personalmente definiría el ejercicio espiritual como una práctica voluntaria, personal, destinada a operar una transformación en el individuo, una transformación de sí. […] Para poder soportar los golpes de la fortuna, la enfermedad, la pobreza, el exilio, hay que prepararse por medio del pensamiento para su eventualidad. Soportamos aquello mejor que nos esperamos” (pp. 137-138).
Wakefield termina siendo el modelo que busca la ejecución sin más. Su esposa, por el contrario, es la representación del pensamiento para lograr seguir enfrentando la vida. En ella se puede ver la magnitud de la reflexión sobre el cómo porque, en efecto, ella supo cómo vivir durante esos 20 años. Ahí debe radicar la fuerza del pensamiento. De lo contrario, si no hay voluntad para pensar antes de actuar, podríamos terminar como Wakefield, quien con su conducta exhibió la fragilidad de la vida, en donde los actos pueden coger cualquier rumbo si no son llevados por el juicio y en donde todo ser humano —créase héroe (o villano)— puede ser absorbido por la masa y terminar siendo uno más del montón.
Referencias
Hadot, P. (2009). La filosofía como forma de vida. Alpha Decay.
Han, B.-C. (2023). La sociedad del cansancio. Herder.
-
La importancia del cómo en el hacer
“En la reflexión que está antes del actuar debe estar condensado todo el ánimo humano. Ahí es donde se debe cuidar el deseo, el impulso y el calor que dan la motivación para ejecutar acciones”.
-
Borges, Cortázar y la literatura fantástica
“Borges y Cortázar enriquecieron el género con cuentos que introdujeron formas modernas del laberinto, nuevos juegos de espejos y de dobles, nuevas representaciones de la monstruosidad, la fatalidad y el infinito”.
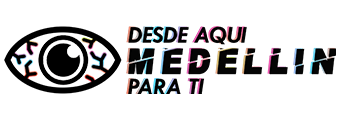
 hace 1 mes
23
hace 1 mes
23


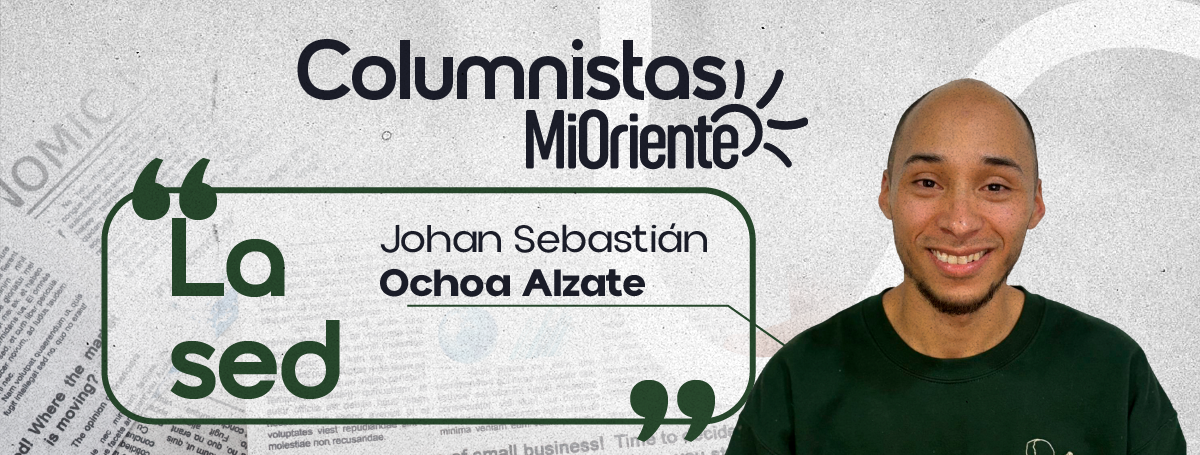








 English (US) ·
English (US) ·  Spanish (CO) ·
Spanish (CO) ·